Anoche, mientras saltaba de canción en canción en Spotify, recordé la primera vez que grabé un tema de la radio en un casete. Han pasado décadas, pero la emoción de aquel niño tecnófilo de 10 años sigue conmigo. En mis más de 40 años he vivido la transformación completa de cómo consumimos música: de rebobinar cintas con un lápiz a tener toda la discografía mundial al instante en mi smartphone.
Corrían los ochenta y yo era ese pibe que esperaba horas junto al radiograbador, dedo temblando sobre el botón “REC”. En cuanto sonaba mi canción favorita en la FM local, apretaba grabar para capturarla en un casete virgen. Aquellas grabaciones caseras tenían el encanto de lo irrepetible: a veces se colaba la voz del locutor o un ligero fade-out abrupto, pero eran mis tesoros sonoros. Recuerdo pegar etiquetas escritas a mano en cada cinta, creando casetes para los amigos o para mis primos. Eran regalos artesanales, en los que cada canción seleccionada y el orden importaban.
Escuchar música era un ritual físico: rebobinar la cinta (¡o darla vuelta y poner el lado B!), limpiar los cabezales con alcohol, soplar el polvo del casete. La calidad no era perfecta – un siseo de fondo, copias que perdían fidelidad – pero quizá por eso valorábamos cada reproducción. Si querías escuchar de nuevo ese solo de guitarra, tenías que rebobinar y calcular, con paciencia, el momento exacto. No existían pistas siguientes con un clic; existía el replay manual y la espera.
A fines de los 80, en pleno furor del Walkman, la música se volvió verdaderamente portátil. Poder llevar mis casetes en el bolsillo y escuchar con auriculares en la calle me hacía sentir protagonista de mi propia película. La banda sonora de mi adolescencia fue analógica: casetes compilados con pop de los 80, rock en español y grabaciones de conciertos pasados de mano en mano. Había algo mágico en la imperfección de ese formato: los casetes se gastaban, la cinta se enredaba a veces, pero aun así los amábamos. Era lo que teníamos, y su calidez magnética marcó mi forma de apreciar la música.
La era del CD: el salto a lo digital (físico)
En los 90 llegó a mi vida el Compact Disc (CD), y con él una revolución en calidad y hábitos. Recuerdo mi primer CD original – un regalo de cumpleaños –: deslizar aquel «The Return of the Space Cowboy de Jamiroquai» fuera de su estuche, oler el libreto nuevo con letras y fotos, colocarlo en el reproductor y oír ese silencio absoluto antes de que empezara la música (nada de ruido de fondo, ¡qué maravilla!). De pronto, la música tenía calidad digital cristalina, sin chasquidos ni nada. Cada canción era accesible al instante con solo pulsar “skip track”; un lujo impensable en la era del casete.
Mis rituales habían cambiado. Ahora ahorraba mes tras mes para comprar CDs de mis artistas favoritos (cada uno costaba bastante, así que la elección era cuidadosa). Escuchar un disco completo se convirtió en una ceremonia: leía las letras en el folleto mientras la música fluía, apreciando cada detalle sonoro que antes quizás se perdía en la cinta. Y la personalización tomó un cariz nuevo cuando aparecieron las grabadoras de CD para PC hacia finales de los 90. Pude empezar a quemar mis propios CD-R: primero para hacer copias de seguridad de mis originales (el pánico a que un CD se rayara y saltara era real), y luego para crear compilados digitales. Era similar a las mixtapes, pero en un «compacto» que podía contener alrededor de 80 minutos de canciones mezcladas a mi gusto, sin pérdida de calidad tras cada copia.

Con la adopción masiva del CD, surgió otro accesorio clave en mi vida: el Discman. Ese reproductor de CD portátil me acompañó en viajes en colectivos y algunas vacaciones aburridas sin mucho que hacer. Aunque había que caminar con cuidado para que no saltara la lectura láser al moverlo demasiado, ofrecía la maravilla de llevar un álbum entero (o un mix CD) conmigo sin cargar un montón de cintas. Cuando a inicios de los 2000 obtuve un Discman con soporte MP3 –un modelo capaz de leer CDs de datos llenos de archivos .mp3– sentí que tenía lo mejor de dos mundos. En un solo CD podía grabar 100 o 150 canciones en MP3 y el aparato las reproducía todas. Ya no estaba limitado a 74 minutos; podía llevar discografías enteras en un solo disco. Navegar aquellas carpetas con pocos botones era engorroso, pero la idea de un CD mixto con horas de música era revolucionaria.
El descubrimiento del MP3: música comprimida, mundo expandido
La verdadera revolución llegó cuando descubrí el formato MP3 a finales de los 90. Un amigo me pasó un CD para PC que contenía algunas canciones en archivos “.mp3”. ¿Canciones como archivos de computadora? Era un concepto nuevo. Cuando abrí el explorador de archivos y ví que un MP3 de 4 minutos ocupara solo unos 3 o 4 MB sabía que estaba enfrente a una revolución (por entonces, en un CD de audio esa misma canción pesaría alrededor de 40 MB). ¿Era magia? No, era compresión. Pronto aprendí que MP3 es la abreviatura de MPEG-1 Audio Layer III, un formato de compresión de audio con pérdida presentado por el grupo MPEG en 1992. Los ingenieros alemanes detrás del MP3 descubrieron cómo eliminar las frecuencias que el oído humano no percibe bien para reducir el tamaño de los archivos sin que la canción «suene» muy distinta al original. Era audio «muy livianito» ya que un álbum entero podía caber en un par de disquetes si estaba en MP3.
Nota técnica: El MP3 logra típicamente una reducción de casi un 90% del tamaño de un audio sin comprimir. Un archivo WAV de un CD (calidad 44.1 kHz, 16-bit estéreo) para una canción de 4 minutos puede pesar ~40 MB. Esa misma canción en MP3 a 128 kbps suele pesar ~4 MB, con una calidad perceptiva suficientemente buena. Esta tasa de bits (bitrate) de 128 kbps se volvió el estándar de facto en los primeros años del MP3. Más adelante, muchos optamos por bitrates mayores (192, 256, 320 kbps) o modos de compresión variable (VBR) para obtener mejor calidad. Un MP3 en VBR ajusta dinámicamente el bitrate según la complejidad de la música en cada momento, a diferencia del CBR (bitrate constante) que usa la misma tasa en todo el track. Así, VBR logra calidad superior a menor tamaño, mientras CBR facilita predicción de tamaño y compatibilidad.
La primera vez que reproduje un MP3 en la computadora fue mágica. Usé un programa que pronto se volvería leyenda: Winamp. Al dar doble clic al archivo, se abrió aquella ventana con un ecualizador gráfico y una onda psicodélica bailando al ritmo – las visualizations de Winamp –. Sonó la música y me quedé boquiabierto: ¡estaba escuchando un tema sin ningún medio físico, directamente de mi PC! Winamp, con su lema irreverente («It really whips the llama’s ass!«), se convirtió en mi reproductor soñado. Podía crear playlists arrastrando canciones, cambiar skins para personalizar el aspecto del reproductor, e incluso añadir plugins de visualización que transformaban la música en arte fractal en mi monitor. Pasaba horas escuchando mis MP3 frente a la pantalla, hipnotizado tanto por el sonido como por los gráficos en movimiento.

Con el MP3 no tardé en volverme codificador además de oyente. Ripear (extraer) mis CDs a MP3 se volvió un hobby y necesidad: quería llevarme mis álbumes favoritos en la PC sin tener que insertar el CD cada vez. Los primeros programas para rippear y comprimir a MP3 eran toscos, a veces con interfaz de línea de comandos hasta que en algún momento conocí a Easy CD Creator (cuyo algoritmo de compresión a MP3 era bastante malo) aunque al poco tiempo llegué al hermoso Nero Burning Rom, con el cual estuve un amorío bastante largo.
No pasó mucho tiempo hasta que descubrí LAME, un códec MP3 open-source cuyo nombre en broma significa “LAME Ain’t an MP3 Encoder” (LAME no es un codificador MP3, siendo irónicamente justo eso). LAME ofrecía mejor calidad y más opciones de configuración que el encoder original. Con LAME aprendí a usar VBR de calidad alta (V0) y otros ajustes para lograr archivos más fieles al CD. Para un melómano-tecnófilo, adentrarse en esos detalles técnicos era un placer: comprendí conceptos de frecuencias, muestreo, psychoacoustics. Mis carpetas de música se llenaron de MP3 meticulosamente etiquetados (taggeados con título, artista, álbum, año, incluso carátula incrustada). Había pasado de ser simplemente un consumidor a un bibliotecario musical digital.
Napster y el auge del P2P: música sin fronteras
El siguiente gran hito fue cuando internet y MP3 se fusionaron en una experiencia única: Napster. Corría 1999 y yo leía revistas de informática sobre aquellos rumores de un programa milagroso con el que podías buscar cualquier canción y bajarla gratis. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Con un módem dial-up chirriando a 56 kbps en un Telecentro amigo busqué Napster y lo instalé. Aquello abrió la caja de Pandora.
Napster se basaba en un principio llamado peer-to-peer (P2P): en vez de descargar música de un servidor central o página web, Napster te conectaba directamente al disco duro de otros usuarios, y viceversa. Aquella PC del telecentro se convirtió en nodo de una red global de melómanos compartiendo archivos. La interfaz era sencillísima: un buscador donde escribías el nombre de una canción o artista, y en segundos aparecía una lista de usuarios que tenían ese MP3 disponible. Doble clic en el resultado, y la descarga comenzaba. Era casi mágico: de repente, la música era gratis. Cualquier canción, reciente o antigua, popular u obscure, podía estar ahí esperando por mí en Napster.
Recuerdo la euforia de las primeras descargas: conseguí en una tarde más canciones de Jamiroquai (mi banda favorita de por entonces) las que podía haber comprado en años. B-sides, grabaciones en vivo, rarezas… Napster lo tenía todo, gracias a millones de personas compartiendo al unísono. Hacia febrero de 2001 Napster contaba con más de 20 millones de usuarios en su apogeo, un verdadero fenómeno cultural. Cada universidad tenía estudiantes intercambiando música día y noche, saturando las redes. Yo llegué a llenar mi disco duro de 10 GB con miles de MP3 que jamás pensé tener. Era la democratización de la música: no importaba si no tenías dinero para CDs; con una conexión a internet, tenías acceso a un catálogo infinito, incluso a canciones antes de su lanzamiento oficial.

Por supuesto, no todo era color de rosa. La industria discográfica entró en pánico al ver la oleada. Napster se volvió símbolo de “piratería” para los sellos, pero para nosotros era un símbolo de libertad. Recuerdo claramente cuando Metallica demandó a Napster: el baterista Lars Ulrich se convirtió en villano para muchos jóvenes, al verlo como el tipo rico que quería evitar que escucháramos “Enter Sandman” sin pagar. Hubo quienes quemaron sus CDs de Metallica en señal de protesta. Pronto, otras grandes figuras como Dr. Dre se unieron a las demandas. En julio de 2001 un juez ordenó a Napster detener todas sus operaciones si no podían filtrar el material con copyright. Misión imposible: Napster técnicamente no alojaba la música, solo conectaba usuarios, ¿cómo filtrar millones de archivos compartidos? Incapaz de cumplir, Napster cerró en septiembre de 2001.
Recibí la noticia con el corazón roto. Sentí que habíamos vivido una edad dorada breve que se apagaba. Pero en el fondo sabía que la lámpara de Aladino estaba fuera de la botella y era cuestión de tiempo que otra alternativa apareciera. De hecho, Napster no fue el primer programa de intercambio de música (hubo intercambios por IRC y FTP antes), pero sí el que popularizó el P2P en todo el planeta. Su error –dirían después los expertos– fue usar un servidor central para indexar las canciones. Esa centralización lo hizo vulnerable legalmente; la lección estaba clara para la siguiente generación de aplicaciones: descentralizar o morir.
Alternativas post-Napster: Audiogalaxy, Soulseek y la comunidad subterránea
Con Napster fuera de juego, mis amigos y yo iniciamos una odisea por el desierto digital buscando nuevas fuentes de música. Fue increíble la cantidad de programas P2P que emergieron en esos años tempranos de los 2000: Gnutella, eDonkey/eMule, Kazaa, Morpheus, LimeWire, Ares, WinMX… la lista sigue. Cada uno prometía ser “el próximo Napster”, algunos centrados en música, otros ya abiertos a todo tipo de archivos (videos, software, etc.). Entre ese aluvión, hubo dos plataformas que marcaron mi vida y mantuvieron vivo el espíritu de Napster en la música: Audiogalaxy y Soulseek.
Audiogalaxy surgió casi de inmediato tras Napster. Originalmente había sido un buscador web de MP3 en servidores FTP, pero al ver la oportunidad se transformó en un sistema P2P de música con interfaz web. Instalé su cliente “Audiogalaxy Satellite” y me uní a grupos temáticos donde usuarios de gustos similares recomendaban canciones. Audiogalaxy tenía varias innovaciones geniales: permitía pausar y reanudar descargas (¡adiós a perder lo bajado si se cortaba la conexión!) y utilizaba un índice central en la web para encontrar canciones incluso si el usuario estaba offline. Además, usaba el puerto 80 (HTTP) para conectar, lo que le permitía evadir firewalls en cibercafés o redes universitarias estrictas – un truco brillante que yo agradecí más de una vez en la residencia estudiantil.
A través de Audiogalaxy descubrí joyas musicales que ampliaron aún más mi horizonte. Los «grupos» funcionaban como foros: por ejemplo, en el grupo de rock alternativo compartíamos rarezas de Radiohead, Pixies, Soda Stereo o la banda emergente del momento, comentando cada hallazgo. Sentí una comunidad vibrante a pesar de la distancia geográfica. Lamentablemente, su popularidad también la puso en la mira de las discográficas. Audiogalaxy fue la segunda gran red P2P clausurada por presiones legales, tras Napster. En junio de 2002 firmó un acuerdo para reconvertirse en un servicio legal y cerró su intercambio libre. Otro golpe duro, aunque breve: para entonces yo ya tenía bajo la manga la siguiente alternativa.
La verdadera sobreviviente de esa era – una que de hecho sigue viva hasta hoy – fue Soulseek. Si Napster fue el rockstar que murió joven, Soulseek es el eremita longevo de la montaña. Nacida en 2001, Soulseek fue creada por Nir Arbel, ex-programador de Napster, quien la orientó inicialmente a la música electrónica underground. A diferencia de las otras redes masivas, Soulseek siempre tuvo un perfil más de nicho y una estética retro: su interfaz es espartana, básicamente una lista de salas de chat y una ventana de búsqueda, sin publicidad ni adornos. Pero bajo esa simpleza residía ( y reside) una comunidad fiel de melómanos empedernidos.
La primera vez que entré a Soulseek fue buscando llenar huecos de mi colección –quizá algún EP raro de un grupo grunge o las caras B de un álbum que adoraba–. Pronto noté que Soulseek no se trataba de descargar sin más; tenía su propia etiqueta social. Para poder bajar música de otros, generalmente debías compartir tú también. Configuré una carpeta con mis álbumes ripeados y la marqué como compartida. Fue extraño al inicio ver a desconocidos hurgando en mis carpetas –podías ver cómo abrían los directorios uno a uno–, casi como si un primo lejano se colara en tu cuarto y revisara tu colección de discos. La etiqueta Soulseek implicaba que si tomabas algo, ofrecieras algo a cambio: música por música, trueque digital. Era común que, si intentabas bajar de alguien con la carpeta vacía, no te diera permiso. Algunos usuarios incluso cancelaban tu descarga al 99% y enviaban un mensaje: “¿Lo quieres completo? Comparte algo que valga la pena y te lo libero”. Soulseek me enseñó a compartir tanto como a descargar.
Lo más lind era cuando ese intercambio técnico derivaba en interacción humana real. Varias veces, después de un tira y afloja inicial, algún usuario me abría chat: “Che, veo que te falta tal disco raro de Sonic Youth; te lo puedo pasar, y de paso ¿conoces esta banda relacionada?”. Así terminé teniendo charlas fabulosas con melómanos de otros continentes, recomendándonos música mutuamente a las 3 de la mañana. Soulseek transformó el acto solitario de bajar música en una experiencia social enriquecedora.
En Soulseek descubrí submundos: carpetas enteras dedicadas a «Japanese noise rock 70s» o «Indie argentino 90s» que eran un tesoro oculto. Uno entraba quizá buscando una canción y salía con diez artistas nuevos para explorar gracias a la colección de otro usuario. En ese sentido, Soulseek era como rebuscar en las bateas polvorientas de una tienda de vinilos guiado por curadores anónimos. El formato lo era todo: si alguien compartía sus archivos a 192 kbps y otro a 320 kbps, ya sabías quién era el sibarita exigente y quién el más casual. “¿Tenes toda la discografía de X en 320?” era casi una medalla. Tu “nick” (usuario) ganaba reputación por la cantidad y calidad de tu biblioteca compartida, y por tu velocidad de subida también – una conexión rápida te volvía popular en la sala.
Sorprendentemente, Soulseek sobrevivió mientras otras redes caían. ¿La receta? Probablemente su tamaño relativamente pequeño, su falta de fines de lucro (nunca intentó monetizar, viviendo de donaciones y buena fe) y su foco en nichos evitó que fuera un blanco jugoso para demandas. De hecho, pasados más de 20 años, la plataforma sigue tan viva como el primer día – un rincón casi atemporal de la vieja internet P2P. Hoy entro esporádicamente y me cruzo con algunos de aquellos usuarios veteranos, compartiendo aún música extraña que difícilmente hallarás en Spotify. Soulseek es, en cierto modo, mi máquina del tiempo personal a aquella era en que la música se conseguía con paciencia, intercambio y camaradería en línea.
Del Walkman al iPod: música para llevar (toda)
Mientras sucedía la revolución del MP3 en software, en el frente del hardware musical otra revolución tomó forma: la de los reproductores portátiles digitales. Ya conté mi amor por Walkman y Discman, pero a fines de los 90 apareció un gadget asombroso del cual leí en revistas: el MPMan F10, el primer reproductor MP3 portátil del mundo. Lanzado comercialmente en 1998, venía con 32 MB de memoria flash y costaba unos 250 dólares. ¿32 MB? Eso significaba que solo cabían unas 8 o 10 canciones codificadas a 128 kbps –apenas un álbum corto–. Parecía ridículamente poco comparado con los 650 MB de un CD, pero la idea de llevar archivos MP3 en el bolsillo sin ningún disco ni cinta era futurista. El MPMan se conectaba vía puerto paralelo (nada de USB aún) y su pantallita era del tamaño de un reloj digital. No llegué a ver uno en persona (eran rarísimos), pero su sola existencia me dejó claro hacia dónde íbamos.
Unos meses después, en 1999, salió el Diamond Rio PMP300, otro reproductor MP3 pionero. Este sí tuvo más difusión en Estados Unidos, tanto que la RIAA (la asociación de discográficas) demandó a Diamond Multimedia para intentar prohibir su venta. Querían frenar a toda costa estos dispositivos que facilitaban escuchar música “ripeada” (según ellos, pirateada). Por suerte, la justicia falló a favor del fabricante: dictaminó que los MP3 que uno generaba de sus CDs entraban dentro de uso justo, así que los reproductores eran legales. Recuerdo esa noticia porque marcó un precedente: no podrían detener el avance tecnológico. Los MP3 portátiles habían llegado para quedarse, y la industria tendría que adaptarse.
Mi primer reproductor MP3 propio llegó un poco después, cuando se volvieron más asequibles. Era un Creative MuVo pequeñito de 128 MB que compré alrededor de 2003. Podía llevar unos 2 álbumes en él si estaban bien comprimidos. Tenía puerto USB y también servía como pendrive. Pasar música al MuVo se sentía liberador. Ya no importaban los saltos ni las pilas consumidas por hacer girar un CD; la memoria flash no tenía partes móviles y la batería duraba más. Salía a la calle con ese aparatito y unos auriculares, sintiéndome en el futuro.

Por supuesto, no puedo hablar de música portátil sin mencionar el iPod. En octubre de 2001, Apple presentó el iPod original con el eslogan brillante: “1000 canciones en tu bolsillo”. Steve Jobs prometió mil temas en un dispositivo de 5GB del tamaño de una baraja, cuando la mayoría de competidores en ese momento ofrecían quizá 32 o 64 MB. El iPod era caro (399 dólares la primera generación) y además inicialmente solo funcionaba con Macs, por lo que tardé un par de años en poder experimentarlo de cerca. Pero recuerdo ver las fotos y leer las especificaciones con asombro: un disco duro miniatura interno, rueda de scroll táctil, diseño minimalista precioso… Era el gadget de los sueños para cualquier amante de la música y la tecnología.
Tuve la suerte de tener un iPod Mini allá por 2004, cuando Apple ya había sacado la versión para Windows y bajado algo los precios. Era de 4GB, color plata, con esa ruedita click wheel capacitiva que hacía navegar entre miles de canciones algo completamente adictivo. Se lo había comprado a un conodio que lo había comprado en Ciudad del Este y no le había gustado del todo. De pronto, toda mi discoteca MP3 cabía en el bolsillo. Me despedí de los CD wallets y de escoger qué discos llevar en un viaje: con el iPod, la idea era «los llevas todos«.
El iPod no solo cambió la portabilidad, cambió la cultura. Esos auriculares blancos icónicos se convirtieron en símbolo de una generación. En el metro o por la calle, veías los cables blancos colgando de orejas ajenas y sabías: «lleva un iPod”. Apple consolidó además un ecosistema con iTunes, facilitando que incluso quienes no sabían ripear CDs pudieran pasar música al dispositivo (y comprando canciones en la iTunes Store a 0,99 USD si querían hacerlo legalmente). Para mí, que ya tenía mis MP3, iTunes era simplemente la biblioteca organizadora. Pero adopté con gusto sus mejoras: pude ratear canciones con estrellas, crear listas inteligentes (por año, por género, etc.), descargar podcasts… Mi forma de interactuar con mi colección se hizo más rica y visual.
A finales de la década de 2000, mi vínculo con la música era absolutamente digital y portátil. Del Walkman al iPod, en ~15 años, pasé de llevar quizás 10 canciones en un casete a llevar 10.000 canciones en un aparatito del tamaño de un mazo de cartas. Y sin embargo, lo curioso es que seguía siendo dueño de esas canciones: eran archivos guardados en mi PC, respaldados en DVDs, y sincronizados al iPod. Eran mi colección personal, algo de lo que yo era curador y dueño. Aún no sabía que la siguiente revolución implicaría dejar de ser dueño para pasar a simplemente tener acceso.
La era del streaming: toda la música, todo el tiempo
Eventualmente, mis miles de MP3 comenzaron a quedarse quietos en el disco rígido. A medida que la banda ancha mejoraba y la web 2.0 florecía, la música empezó a venir de la nube. Antes de Spotify, probé algunos atisbos de streaming: radios online estilo Pandora, que en 2005 me hacía una “emisora” personalizada si le daba el nombre de una banda; o Last.fm, con sus scrobblings y recomendaciones sociales. Pero el verdadero parteaguas llegó con Spotify a finales de los 2000.
La primera vez que usé Spotify (versión gratuita, vía proxy porque aún no lanzaba en mi país) quedé boquiabierto como aquella vez con Napster: buscar cualquier canción y reproducirla al instante en streaming, sin descargar nada, con buena calidad, era de ciencia ficción. Spotify nació en 2008 con la idea de que la experiencia superase incluso a la piratería: “¿Para qué descargar si puedes escuchar al momento?”. Ofrecía un catálogo inmenso en un solo lugar, con versión gratuita (con publicidad) o de pago sin anuncios por ~10€ al mes. En apenas 5 meses logró un millón de usuarios, y con la llegada de las aplicaciones móviles, el streaming despegó definitivamente. Para cuando Spotify desembarcó en Latinoamérica en 2013, yo ya estaba listo para subirme al tren.
Al principio, admito que me costó soltar la noción de propiedad. Tenía una biblioteca de MP3 tan cuidadosamente armada que pensaba: “¿Para qué quiero Spotify si ya tengo la música?”. Pero la comodidad ganó. Con Spotify dejé de preocuparme por espacio en disco o por gestionar respaldos. Dejé de buscar enlaces de descarga o discos raros en foros; simplemente tecleaba el nombre del álbum y ahí estaba, oficial, en buena calidad. El modelo de suscripción me recordaba un poco a pagar el cable: un pago fijo y acceso a todo el contenido. Irónicamente, en los 90 gastaba quizás lo equivalente a 3 suscripciones mensuales en comprar un solo CD importado. Con Spotify Premium me sentía en un tenedor libre musical: toneladas de música por el precio de dos cervezas al mes.
Mis hábitos de escucha cambiaron rápidamente. Si antes solía escuchar álbumes completos de mi biblioteca, ahora me descubrí explorando playlists para cada estado de ánimo – algunas hechas por otros usuarios, otras generadas por el algoritmo. Spotify se volvió casi un DJ invisible: me recomendaba artistas similares, me hacía una lista semanal de descubrimiento (a veces sorprendentemente acertada, otras veces proponiendo cosas descabelladas). Esa sensación de “toda la música del mundo al alcance” que vislumbré con Napster, se concretó de forma legal y pulida con el streaming.

Sin embargo, también noté cierta pérdida del ritual. Ya no tenía que esforzarme por conseguir un álbum; con un clic lo tenía sonando, pero si no me enganchaba en 30 segundos, lo dejaba y pasaba a otra cosa. La atención se volvió más dispersa: la abundancia restó profundidad a algunas escuchas. Antes, cuando compraba un CD físico o incluso cuando me tomaba horas descargando un álbum en MP3, al final lo escuchaba repetidamente (¡había invertido tiempo/dinero en conseguirlo!). Ahora, con streaming, si algo no me gusta de inmediato, rara vez le doy otra oportunidad; total, hay mil opciones más compitiendo por sonar. Tuve que reeducarme un poco para no dejar que la sobreabundancia destruyera mi apreciación. A veces me obligo a escuchar un disco entero sin hacer otra cosa, como en los viejos tiempos, para reconectar con esa experiencia más inmersiva.
Por otro lado, descubrir música nueva jamás fue tan fácil. Servicios como Spotify (y luego Apple Music, Deezer, etc.) lograron que la “gramola celestial” soñada en los 90 –toda la música disponible al instante en cualquier parte– sea realidad cotidiana. Ya no dependemos de colecciones privadas o de la radio; cualquier persona con conexión puede escuchar desde los Beatles hasta una banda indie de Mongolia con unos taps en el teléfono. Esto ha dado lugar a una democratización del gusto: es común que exploremos más géneros porque el riesgo (de gastar dinero en algo que no guste) desapareció. Puedo curiosear la discografía entera de un artista con un par de horas libres. Paradójicamente, a veces añoro un poco el misterio de cuando no era tan sencillo: cuando encontrar ese disco raro requería esfuerzo, el hallazgo sabía más dulce. Hoy la inmediatez puede restarle mística a ciertas músicas – pero en balance, prefiero tener la opción a mano que no tenerla.
Un aspecto emocional que noté es cómo cambió mi relación de propiedad. Con mis vinilos, casetes o CDs, podía sostener la música en mis manos. Con mis MP3, al menos residían en mi disco duro, bajo mi control. Con el streaming, no poseo nada tangible ni digital; solo alquilo acceso. Si mañana cancelara mi suscripción, me quedaría en silencio (salvo por mis viejos archivos). A veces me inquieta un poco pensar que confiamos en la nube para guardar nuestra memoria musical. ¿Quién no ha sentido ese pequeño pánico cuando un álbum que tenías en tu playlist desaparece de Spotify porque venció la licencia regional? En mi adolescencia, ninguna discográfica podía entrar a mi cuarto a quitarme un cassette; hoy, por más legal que seas, hay música que aparece y desaparece de tu vida por decisiones empresariales. Son los nuevos tiempos.
No puedo negar, no obstante, las enormes ventajas: la sincronización multiplataforma (puedo empezar una canción en la laptop y seguir en el celular), las descargas offline (Spotify Premium me permite descargar mis playlists por si viajo sin datos, un guiño a la antigua idea de «tener el archivo»), la calidad de audio mejorada (hoy muchos servicios ofrecen streaming a 320 kbps e incluso sin pérdida/Hi-Fi, superando ya al MP3 típico). La conveniencia es adictiva. Tanto, que hace poco mi coche sufrió un problema con la radio FM y tardé días en notarlo: siempre escucho streaming o archivos locales desde el teléfono. Es decir, la forma de «consumir música» –esa frase medio fea pero cierta– se ha integrado tanto en la esfera digital, que el contexto físico importa poco. Mi colección está «en la nube», no en mi repisa.
Biblioteca propia vs catálogo infinito: ¿qué hemos ganado, qué hemos perdido?
Habiendo vivido ambas eras –la de atesorar música y la de acceder a música– a veces reflexiono sobre las diferencias en mis hábitos y emociones hacia la música:
- Antes (Biblioteca personal): La música que tenía, en vinilos, casetes, CDs o MP3, la sentía mía. Cada adquisición era un pequeño triunfo o inversión emocional. Recuerdo perfectamente cuándo y dónde compré ciertos discos, o quién me grabó tal cassette. Mi biblioteca musical era como un reflejo de mi identidad: ordenada a mi manera, con anotaciones y calificaciones personales. Hacer un mixtape o CD compilado para alguien requería tiempo, dedicación; era casi una carta de amor en canciones. Tenía menos música disponible en total, sí, pero lo que tenía lo conocía al dedillo. Un nuevo álbum podía estar semanas en rotación constante en mi estéreo porque había pagado por él y quería exprimirlo al máximo.
- Ahora (Streaming suscrito): Tengo más música de la que podría escuchar en varias vidas, literalmente a un par de toques. Esto me da una libertad y variedad inmensas – puedo satisfacer cualquier antojo musical al instante, descubrir artistas de países lejanos que antes ni soñaba con conocer, y musicalizar cada momento con algo perfectamente adecuado. Sin embargo, a veces siento que ya no poseo nada: si dejo de pagar la suscripción, me quedo sin nada (por eso mantengo una copia de mis viejos MP3, por si acaso). El valor monetario de la música individual se ha difuminado: pago una tarifa plana y ya no pienso en “¿vale 10 dólares este álbum?”, lo cual es genial para explorar, pero quizás devalúa psicológicamente la música – puede volverla “descartable” si no nos detenemos a apreciarla. Compartir música ahora es tan fácil como enviar un link; conveniente, sí, aunque extraño la artesanía de las compilaciones manuales. Y aunque tengo acceso a casi todo, hay joyas ocultas que no están en streaming (maquetas, rarezas, viejas ediciones perdidas), para las que recurro –adivinaron– a mi arsenal de MP3 o a Soulseek. En resumen, hoy disfruto de una abundancia antes inimaginable, pero a costa de perder un poco la intimidad de esa biblioteca construida a lo largo de años.
Ambas formas de consumo tienen sus pros y contras, y lejos de pensar que una es mejor que la otra, las veo como fases de un viaje. Aprendí a amar la música en la escasez y a disfrutarla en la abundancia. Me considero afortunado: mis rituales han ido desde soplar el polvo de un LP hasta pedirle a Alexa que ponga música para concentrarme. Y en todos los casos, la música me ha acompañado y emocionado igual. Al final, el formato evoluciona, pero la conexión permanece: esa piel erizada con la canción correcta no depende de si viene de un casete hissiento o de un stream Hi-Fi; es la magia eterna de la música.
Cronología tecnológica-musical (1980–2025)
- Década de 1980: Apogeo del casete como formato doméstico. El Walkman (1979) populariza la escucha portátil con cintas. La industria denuncia “Home Taping Is Killing Music” (la grabación casera está matando la música), temiendo la piratería analógica, mientras los melómanos graban de la radio y copian álbumes en cintas vírgenes.
- 1982: Sale al mercado el CD (Compact Disc), desarrollado por Philips y Sony. Ofrece sonido digital sin ruido y gana popularidad durante los 80 tardíos, aunque convive con el vinilo y el casete.
- 1986: Los investigadores del Instituto Fraunhofer en Alemania desarrollan las bases del formato MP3. En 1992, el Moving Picture Experts Group lo aprueba como estándar de audio digital comprimido.
- 1993: Se crea el primer navegador web gráfico (Mosaic). La combinación de Internet y audio digital abre posibilidades: surgen pequeñas comunidades en BBS y FTP intercambiando archivos WAV y AU (formatos sin comprimir) antes del boom del MP3.
- 1995: Fraunhofer lanza l3enc, primer software encoder MP3 (shareware). Claves pirata se distribuyen, facilitando la creación masiva de archivos MP3. Nace la era de las “MP3 websites” donde usuarios comparten canciones sueltas en páginas rudimentarias.
- 1997: Nace Winamp, icónico reproductor MP3 para Windows, simplificando la reproducción de audio digital y permitiendo playlists, ecualización, plugins y skins personalizadas. Ese año también se funda MP3.com, portal pionero para distribución legal de música en MP3.
- 1998: Sale el MPMan F10, primer reproductor MP3 portátil (32 MB). Diamond lanza en 1998 el Rio PMP300 (32 MB, ampliable vía SmartMedia), desencadenando una demanda de la RIAA que se resuelve en 1999 a favor de Diamond, sentando jurisprudencia a favor de los MP3 players.
- 1999: Napster es creado por Shawn Fanning y Sean Parker. Explota en popularidad en 2000 como el primer servicio P2P masivo de intercambio de música (MP3 principalmente). Llega a 25 millones de usuarios compartiendo canciones globalmente. También en 1999, Sony lanza el MiniDisc en Occidente como formato portátil digital (aunque propietario), pero queda eclipsado por el MP3.
- 2001: En julio Napster es forzado por la justicia a cerrar debido a violaciones de copyright. Ese mismo año surgen alternativas P2P descentralizadas: Gnutella (red abierta sin servidor central) da pie a clientes como LimeWire y Morpheus. Audiogalaxy evoluciona a P2P con servidor central web, captando usuarios tras Napster. También en octubre Apple lanza el iPod original: 5 GB (~1000 canciones) con rueda de navegación; junto con iTunes, legitima la música digital de pago.
- 2002: Audiogalaxy cierra su servicio de intercambio tras acciones legales y licencia su tecnología a Rhapsody. Proliferan otras redes P2P: Kazaa (utilizando la red FastTrack), eMule (red eDonkey2000), Soulseek (enfocada en música nicho, lanzada 2001) entre otras. BitTorrent (2001) comienza a usarse para compartir álbumes completos de forma eficiente, aunque requiere webs de trackers.
- 2003: Apple inaugura la iTunes Music Store, vendiendo canciones en formato AAC con DRM a $0.99. La industria musical abraza tímidamente la venta digital. Los CDs aún dominan el mercado, pero 2003 marca el pico histórico de ventas de música grabada; en adelante, la tendencia será a la baja hasta la llegada del streaming.
- 2004–2006: Continúa la “guerra de los formatos” en los reproductores portátiles: iPod gana terreno (introduciendo iPod Mini, luego Nano, Video, etc.), mientras Microsoft lanza Zune (2006) sin mucho éxito. Aparecen teléfonos móviles con reproducción MP3, anticipando la convergencia. En P2P, eMule y BitTorrent se consolidan para compartir grandes archivos; las discográficas intensifican demandas contra usuarios y sitios (caso Grokster 2005). YouTube nace en 2005, y aunque es video, se convertirá en una enorme fuente (legal y no tanto) de música on-demand.
- 2007: Amazon lanza tienda de MP3 sin DRM, primera alternativa grande a iTunes. Por otro lado, Radiohead lanza “In Rainbows” con modelo “paga lo que quieras” por descarga, reflejando el cambio de paradigma en distribución musical. Ese año, el iPhone debut y los smartphones inician la fusión definitiva de teléfono + iPod + internet.
- 2008: Lanzamiento oficial de Spotify (inicialmente en Europa). El modelo de streaming on-demand con catálogo global despega. Otros servicios similares emergen (Deezer 2007, Rhapsody se transforma, MOG 2010, etc.). La piratería P2P comienza a descender lentamente a medida que el streaming legal gana adeptos por su conveniencia.
- 2010s: Era del streaming. Spotify se expande mundialmente (2011 EE.UU., 2013 gran parte de Latinoamérica). Surgen competidores: Apple Music (2015, tras compra de Beats Music), Tidal (2014, con audio sin pérdida), Amazon Music, Google Play Music (luego YouTube Music). En 2016 el streaming supera en ingresos a las descargas digitales y en 2018 a las ventas físicas, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de la industria. Mientras tanto, la “muerte del MP3” se declara en 2017 cuando expiran sus patentes, aunque en la práctica esto solo lo hace más libre; formatos como AAC y FLAC toman protagonismo técnico, y OGG Vorbis se usa como códec base de Spotify.
- 2020s: El streaming alcanza alta madurez. Spotify supera los 200 millones de suscriptores pagos para 2025, con más del doble de usuarios totales (incluyendo gratuitos). La calidad Hi-Fi sin pérdida se vuelve tendencia (Tidal, Amazon HD, Apple Lossless, Spotify anuncia Spotify HiFi). Curiosamente, resurgen con fuerza los vinilos entre audiófilos y nostálgicos, creando un mercado físico paralelo en crecimiento. Tecnologías como IA empiezan a generar música on the fly y playlists ultra personalizadas. La forma de consumir música sigue evolucionando, pero el legado de 40+ años de formatos es visible: hoy tenemos toda la historia de la música a un clic, desde grabaciones de hace un siglo hasta lanzamientos instantáneos globales.
Colección personal vs. streaming: pros y contras
Ventajas de tener una colección propia (física o digital):
- Propiedad y permanencia: Los discos, casetes o archivos comprados son tuyos; nadie te los quita si cancelas un servicio. Puedes acceder a ellos sin depender de terceros o conexión a internet. Una colección bien cuidada puede durar décadas y hasta pasar de generación en generación.
- Calidad a elección: Tú decides el formato y calidad: vinilo analógico, CD sin compresión, archivos FLAC sin pérdida, o MP3 320 kbps si prefieres. No estás limitado a lo que ofrezca un catálogo de streaming (que a veces comprime en exceso o no tiene cierto máster/versiones).
- Rarezas y curación personal: Puedes tener ediciones especiales, bootlegs, remixes o artistas no disponibles en las plataformas. La colección refleja tus gustos al 100%, con tus propias categorías, carátulas elegidas, orden personalizado. Hay una satisfacción en el coleccionismo y en el trabajo invertido en armar tu biblioteca. La conexión emocional con cada álbum físico (por ejemplo, recordar dónde lo compraste) o digital (las playlists manuales que armabas) suele ser más fuerte.
- Uso flexible: Los archivos locales se pueden copiar, convertir de formato, transferir a cualquier dispositivo sin restricciones DRM. Un vinilo o CD se puede prestar a un amigo. No dependes de suscripciones mensuales ni de cambios de catálogo. Además, puedes usarlos sin internet (importante en viajes, zonas sin cobertura, etc.).
Desventajas de la colección propia:
- Costo y límite de selección: Comprar música (ya sea física o digital) es costoso si quieres mucho volumen. Armar una gran discoteca requiere inversión o, en el caso de MP3 piratas, inversión de tiempo y riesgo. Tu colección está limitada a lo que adquieres; fuera de eso, no tienes acceso inmediato. Puede llevar tiempo encontrar ciertas rarezas o completar discografías.
- Almacenamiento y mantenimiento: Los formatos físicos ocupan espacio físico y pueden dañarse (cintas se desmagnetizan, CDs se rayan, vinilos se pandean). Los archivos digitales requieren espacio en disco y respaldos para no perderlos ante fallos (¿quién no sufrió un disco duro roto y adiós música si no había backup?). Gestionar y organizar muchos gigabytes de música también conlleva esfuerzo: etiquetar archivos, corregir metadatos, ordenar carpetas… es casi un trabajo en sí.
- Portabilidad y conveniencia menor: Aunque con la era MP3 la portabilidad mejoró, aun así debes preocuparte de sincronizar tus canciones en los dispositivos que uses (no olvidar meter tal álbum en el teléfono, etc.). Con formatos físicos, llevar muchos contigo es engorroso (¿maletas llenas de CDs? lo hice…). En contraste, un catálogo en la nube está disponible en cualquier dispositivo al instante. Además, tu colección no te sorprende con algo completamente nuevo fuera de ella, tiende a ser más cerrada en lo que ya conoces.
- Obsolescencia y compatibilidad: Los medios físicos pueden requerir equipo específico (tocadiscos, deck de casete, lector de CD) que con el tiempo puede fallar o ya no fabricarse. Los archivos digitales pueden volverse ilegibles si algún formato queda obsoleto o sin soporte (ej: formatos con DRM de tiendas antiguas). Toca migrar la colección con cada cambio tecnológico, lo cual puede ser laborioso (ripear de nuevo, convertir formatos, etc.).
Ventajas del streaming (catálogo en suscripción):
- Acceso instantáneo (casi) a todo: El mayor pro: millones de canciones al momento. Puedes escuchar ese tema que se te ocurrió sin tener que comprarlo ni buscarlo en webs dudosas. Para melómanos curiosos es un sueño hecho realidad: permite explorar géneros y artistas nuevos sin barrera de costo por álbum. Es como tener todas las tiendas de discos del mundo en tu dispositivo.
- Conveniencia total: No te ocupas de archivos, discos, ni backups. No hay que gestionar almacenamiento local (salvo caché temporal). Las actualizaciones de catálogo son automáticas (nuevos lanzamientos aparecen el día que salen). Las playlists pre-hechas, radios personalizadas y recomendaciones algorítmicas te quitan trabajo de curaduría si así lo deseas. Y todo sincroniza en tus dispositivos sin esfuerzo.
- Costo fijo y flexible: Por una cuota mensual fija (o incluso gratis con anuncios) tienes acceso a más música de la que podrías comprar por ese dinero. Para el oyente promedio, económicamente es muy conveniente. Además, puedes compartir suscripción familiar con varios miembros, abaratando más por persona. Y si algún mes andas corto, puedes cancelar y volver más tarde sin perder tu música (las playlists quedan guardadas para cuando regreses).
- Descubrimiento y social: Las plataformas ofrecen herramientas de descubrimiento potentes: algoritmos que sugieren cosas en base a tus gustos, playlists colaborativas con amigos, seguir qué escuchan otros. La música se vuelve más social en cierto modo, integrada a redes (puedes compartir directo a Instagram una canción, por ejemplo). También ofrecen integración con letras en tiempo real, datos de artistas, conciertos próximos, etc., enriqueciendo la experiencia más allá del audio.
- Calidad y adaptación: Aunque hubo críticas a la compresión, hoy muchos servicios ofrecen calidad alta o sin pérdida. Y adaptativa: si tu conexión es mala, baja la calidad para no cortar; si es buena, sube a máximo. Además, el streaming se adapta a tus dispositivos: hay apps para móvil, PC, Smart TV, bocinas inteligentes, carro, reloj… Tu música te sigue a donde vayas, sin que tengas que cargar nada más que tu cuenta.
Desventajas del streaming:
- No posees la música: Este es el punto principal. Pagas por el acceso, no por el producto. Si cancelas la suscripción, te quedas sin nada (más allá de datos de lo que escuchaste). A muchos melómanos eso les incomoda; la colección deja de ser un legado o un archivo personal perdurable. También estás supeditado a las decisiones de la plataforma: álbumes pueden desaparecer si la disquera retira licencias, canciones pueden cambiar de versión (a veces suben remasters y quitan las originales), etc. Tu biblioteca está “prestada”, no bajo tu control absoluto.
- Requiere conexión (para streaming): Si bien hay modo offline, la premisa es que tengas internet. En lugares sin conexión o con datos costosos, el streaming pierde ventaja. Un disco o archivo local siempre funciona. Además, la calidad puede reducirse si la conexión es mala a menos que configures lo contrario (y usar calidad alta consume muchos datos móviles, por ejemplo).
- Dependes del ecosistema y sus cambios: Las plataformas pueden modificar características, subir precios, intercalar más anuncios en la versión gratuita, o incluso desaparecer (¿quién se acuerda de Groove Music, Google Play Music?…). Hay cierta incertidumbre a largo plazo: quizás tus playlists migran si cambias de servicio, pero no siempre es sencillo. También, la calidad de audio máxima suele estar limitada (por ejemplo, Spotify usaba Ogg Vorbis ~320 kbps para Premium; si eres audiófilo ultra, puede no ser suficiente comparado a un FLAC local). Aunque esto último se atenúa con los nuevos planes Hi-Fi.
- Algoritmos vs. curiosidad humana: Si bien las recomendaciones algorítmicas son un pro, también pueden volverse una burbuja. Algunos argumentan que confiarnos a “lo que Spotify nos ponga” nos hace más pasivos en la búsqueda que en la era de las colecciones, donde uno activamente cazaba música. Además, no todo está en streaming: escenas muy under, demos, o artistas locales sin distribución digital quizá queden fuera. Los nichos muy específicos a veces viven más en Bandcamp, SoundCloud o en colecciones privadas que en el gran Spotify, que tiende a lo popular/internacional. Así que, pese al catálogo gigantesco, no es verdaderamente “todo”, y puedes perderte joyas ocultas si no sales de la app.
En resumen, la colección personal te brinda propiedad, estabilidad y apego emocional al objeto/archivo musical, mientras que el streaming te da acceso ubícuo, variedad y practicidad a cambio de ceder control. Muchos, como yo, hemos optado por un modelo híbrido: usar streaming para la escucha diaria y descubrimiento, pero mantener cierto archivo propio de favoritos insustituibles o rarezas. No hay una forma correcta o incorrecta de disfrutar la música – cada formato ha sido en su momento una vía para conectar con esa canción que te salva el día o ese álbum que define tu año.
Epílogo: la música, la tecnología y nosotros
Mi viaje personal a través de estos formatos y tecnologías ha sido, en el fondo, un viaje emocional. He pasado horas y horas solo en mi habitación pasando tracks de un CD con el control remoto infrarrojo, se me ha puesto miles de veces la piel de gallina al escuchar en MP3 esa canción que no conseguía en ningún disco de mi ciudad, he sentido la adrenalina de descargar discografías enteras como quien encuentra un cofre del tesoro, y la calma de tener playlists interminables sonandome en el oído durante un viaje largo. Cada etapa tuvo su encanto: la fragilidad cálida del casete, la nitidez y ritual del CD, la libertad caótica del MP3 y el P2P, la comodidad del streaming. No reniego de ninguna – al contrario, las abrazo todas como capítulos de una historia mayor: la de mi vida con la música.
A mis más de 40 años, miro hacia atrás y veo cómo la forma de escuchar ha transformado incluso el valor que damos a la música. Antes, quizás por tener menos, apreciábamos más cada obra; ahora, con la abundancia, el desafío es seguir otorgando atención plena a lo que la merece. La tecnología ha democratizado y masificado el acceso, lo cual celebro, pero también nos toca a nosotros, como oyentes, mantener vivo el ritual de escuchar con el corazón y no solo con algoritmos.
Termino esta crónica poniendo en aleatorio una lista que incluye desde aquellas canciones grabadas del radio con ruido de fondo hasta estrenos flamantes en FLAC. Y sonrío. Porque más allá de formatos, aparatos, cables o nubes, la música sigue siendo mi compañera fiel.
En algún lugar de esta lista sonará un fade in suave… es la grabación de 1993 de «Zombie» de The Cranberries que hice en casete de la FM. La calidad es dudosa, pero ese momento es único. Luego quizás vendrá una versión remasterizada en streaming de algún clásico o un bootleg que bajé en MP3 20 años atrás. Y no importará de dónde venga: cerraré los ojos y dejaré que la música me erice la piel, como lo ha hecho toda mi vida. Ese es el verdadero fondo de esta historia: la tecnología cambia, la música permanece.


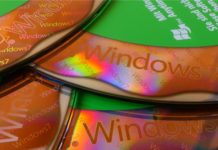































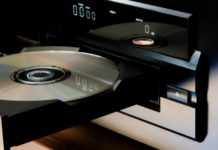

Me encantan este tipo de posts, ¡me traen muchísimos recuerdos! Pasé por lo mismo. Solo agregaría que, una vez que Spotify se consolidó como servicio, apareció otro llamado Grooveshark. Era como un Spotify, pero con música compartida por la comunidad. Pasaba tardes enteras escuchando playlists creadas por otros usuarios y descubriendo discos completos.
Me sentía como si viviera un resurgimiento de Napster, pero adaptado a los tiempos modernos. Además, Grooveshark llegó a tener una función que me encantaba: permitía crear una radio en vivo, donde el “curador” iba armando su playlist en tiempo real y todos los demás la escuchábamos al mismo tiempo. Una experiencia increíble.
Muy buen articulo! Alguna vez tuviste tocadiscos?
Excelente articulo, muchas gracias.
Espectacular, una reseña única, de esas que te hacen revivir cada cosa que describís. A mis también más de 40 años no dejo de tener estas contradicciones entre lo lindo que vivimos en su momento, como soñábamos con lo que hay ahora y cómo añoro ahora recuperar un poco de lo viejo y no vivir en piloto automático de la música.
Por suerte, sigo conectando a través de lo físico, mi colección de vinilos aumenta lentamente (me dejé una gran parte en Argentina cuando me vine a España) y me encanta escuchar albums completos. Muchas veces hago el ritual de ponerlo en Apple Music, cerrar los ojos, tirarme en el sofá y escuchar el disco entero. Quizás seguir la letra si me interesa mucho.
Pero extraño esos folletos del CD que traían todo tipo de detalles, no solo las letras. Eso creo que es algo que nadie ha sabido reemplazar aún, ni con los vinilos pasaba (bueno, algunos sí, pero los CD eran muchos los que venían bien enriquecidos).
A mi una cosa que me gusta de lo analógico, o mejor dicho lo físico, tangible.. es que alguien más puede llegar a tu casa, y descubrir cosas que te gustan. Escucharlas, ponerlo en la bandeja o el reproductor y ver qué onda. Es como una puerta a un mundo propio que la individualidad de un celular o computadora no permite, porque está detrás de usuarios y contraseñas, de información privada. En cambio, agarrar un CD o un vinilo es algo que puede hacer cualquiera y deleitarse (u horrorizarse) con lo que tienes.
También como «legado» funciona, me gusta la idea de que mis hijos quizás algún día revisen mi colección de música, inaccesible desde el celular pero sí desde los vinilos o CDs. Hoy en día ya sucede, y me encanta cuando pasa. Yo escuché mucha música que escuchaban mis viejos, mis tíos, mis abuelos por los vinilos… y es música que hoy me encanta y que quizás no le hubiese dado una oportunidad. Un día descubrí un montón de vinilos y escuché desde música clásica hasta tango, pasando por folclore, blues, rock, boleros… fue un viaje increíble. Lo recuerdo con mucho cariño.
Hay un canal de IG donde una chica a la que se le murió su papá agarra cada día un disco de la enorme colección que tenía (creo que eran 10k) y los escucha, los comparte, comenta lo que le transmite, qué canciones les gustaron… en fin, conecta con él desde ese lado y es hermoso. Difícil imaginarlo con Spotify o similar. Yo mismo muchas veces para descubrir un artista nuevo voy a su canal de IG y veo que lo que está compartiendo. Eso es lo que me encanta de lo analógico y físico, y no quiero que se pierda.
Gracias por este viaje a través de la música y los recuerdos.