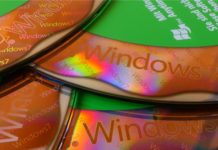A finales de los 90 e inicios de los 2000, muchos veíamos Internet como la gran biblioteca universal. La visión era casi utópica: acceso libre y global al conocimiento. El propio fundador de Wikipedia lo resumió con una frase célebre: «Imagina un mundo en el que cada persona del planeta pueda acceder gratis a la suma de todo el conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo». La web nació bajo el ethos hacker de la cultura libre: «la información quiere ser libre» decía Stewart Brand ya en 1984. Bajo esa filosofía crecieron proyectos colaborativos como Wikipedia (lanzada en 2001) y miles de foros temáticos, blogs personales y canales de IRC, donde cualquiera con curiosidad podía sumergirse en discusiones técnicas, tutoriales, o simplemente compartir fanfiction y memes primitivos.
Navegar en aquella Web del comienzo era una experiencia activa y casi artesanal. Uno «surfeaba» de página en página siguiendo hipervínculos, sin algoritmos dictando el camino. Los enlaces azules eran las arterias de Internet – Tim Berners-Lee concibió la Web precisamente como un tejido de documentos interconectados por hipervínculos. Así descubríamos blogs desconocidos desde el blogroll de otro blog, o caíamos en un foro especializado recomendado por un amigo vía MSN Messenger. Cada clic era una pequeña aventura cognitiva. En Argentina, por ejemplo, muchos fuimos de leer los blogs tech criollos (Fabio.com.ar, Alt-Tab/Tecnovortex en sus inicios) a participar en foros como PsicoFXP o compartir «la inteligencia colectiva» en Taringa – paradójicamente, el lema fundacional de Taringa reflejaba ese ideal de conocimiento compartido.}

Incluso las primeras redes sociales tenían un tinte más «sano» e inocente comparado con lo que vendría. ICQ y MSN Messenger nos conectaban con amigos mediante chats uno a uno (con zumbidos y emoticones chillones incluidos). Los grupos de mailing list o los newsfeeds vía RSS nos permitían seguir contenido sin intermediarios excesivos: tú elegías los blogs o sitios a suscribirte y recibías sus novedades en un lector (Google Reader se volvió popular para esto, hasta que Google lo mató en 2013, marcando el fin de una era de Web abierta interoperable). Aquella época tenía algo de DIY: personalizábamos perfiles de MySpace con HTML feo pero propio, o armábamos nuestro blog en Blogger, celebrando cada nuevo comentario como un pequeño triunfo intelectual. La promesa era clara: Internet derribaría barreras geográficas y democratizaría el saber, haciéndonos –en teoría– una sociedad más informada e inteligente.
El giro social: del conocimiento a la dopamina
Esa utopía de curiosidad infinita comenzó a torcerse cuando llegó la ola de las redes sociales masivas. Mediados de los 2000: irrumpen MySpace y Fotolog, poco después Facebook (2006 por estos lares), YouTube (2005) y Twitter (2006). La Web 2.0 trajo la idea de que «el contenido lo ponemos entre todos», pero en la práctica significó que la atención migró de leer contenido a ver qué hacen nuestros conocidos. Empezamos a pasar más tiempo en un feed viendo fotos de vacaciones de ex-compañeros de colegio o estados de ánimo en 140 caracteres, y menos navegando por aquel blog de divulgación científica que solíamos frecuentar. Como bien señala la escritora Joanne McNeil, la década de 2000 marcó la transformación de individuos en «usuarios»; dejamos atrás la era de la participación anónima en comunidades temáticas de los 90, para sumergirnos en plataformas que nos pedían perfil con nombre real, lista de «amigos» y seguidores. La interacción digital se volvió menos sobre qué compartíamos y más sobre quién lo compartía.
¿Por qué este giro social resultó tan atractivo (y adictivo)? Varias investigaciones apuntan a que tocó fibras muy humanas. Las redes sociales supieron explotar nuestro circuito de la recompensa: cada notificación de «Me Gusta» o comentario activa una pequeña dosis de dopamina en el cerebro, similar a una minirrecompensa adictiva. Sean Parker –cofundador de Facebook– confesó sin tapujos que desde el diseño inicial buscaron «consumir la mayor cantidad de tu tiempo y atención consciente posible» implementando features como el botón Like para darte «un pequeño subidón de dopamina» y así motivarte a seguir posteando y scrolleando. Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente de Facebook, fue aún más lejos al reflexionar con culpa: «Los bucles de retroalimentación de dopamina a corto plazo que creamos están destruyendo el tejido social», promoviendo interacciones vacías, sin discurso civil ni cooperación. En otras palabras, engancha más el chisme y la validación social que el aprendizaje desapasionado.

Además, las redes capitalizaron nuestros sesgos cognitivos y emocionales. El algoritmo de noticias aprendió rápido que indignación = engagement: posts polarizantes o contenidos shock generan más reacciones y tiempo en pantalla que un ensayo largo y equilibrado. Así, sin darnos cuenta, fuimos quedando atrapados en burbujas de filtro que refuerzan nuestras creencias (el famoso confirmation bias). Vemos sobre todo publicaciones de gente que piensa como nosotros o contenidos que el algoritmo intuye que nos van a gustar (o enfurecer lo suficiente como para no apartar la vista). Esto potenció un tribalismo digital: nos agrupamos en clanes virtuales –políticos, deportivos, culturales– donde se intensifica la mentalidad de «nosotros vs. ellos». De hecho, investigaciones vinculan la creciente polarización global con las redes sociales, que facilitan cámaras de eco ideológicas y la difusión de noticias falsas o propaganda junto a contenido legítimo en el mismo feed. La conversación online se volvió más visceral y menos reflexiva, porque así lo premian las plataformas. En el tira y afloja entre lo humano tribal/emocional vs lo intelectual/curioso, ganó lo humano demasiado humano: reaccionamos con el instinto y la emoción antes que con la lectura crítica. En términos llanos, Facebook, Twitter y compañía lograron que pasemos más tiempo peleando o cotilleando, y menos tiempo leyendo y cuestionándonos en profundidad.
Adiós a la Web abierta: jardines vallados y contenido «fast-food»
Con el dominio de estas plataformas, comenzó la muerte silenciosa de la Web abierta que habíamos conocido. En lugar de un ecosistema descentralizado de miles de sitios enlazados, pasamos a unos pocos «jardines vallados» controlados por corporaciones. Un jardín vallado (walled garden) es un entorno cerrado donde el proveedor controla qué se publica, cómo se ve y quién lo ve – Facebook, Instagram, TikTok o incluso el antiguo Fotolog son ejemplos claros. Dentro de esos muros, el hipervínculo perdió su poder: ya no saltamos libremente a una web externa; el contenido se consume dentro de la plataforma. Como advirtió el pionero blogger Hossein Derakhshan tras salir de prisión y ver el nuevo internet, «el hipervínculo –que representaba el espíritu interconectado de la Web– ha sido devaluado, casi vuelto obsoleto». En las redes sociales un enlace externo es apenas un objeto más, enterrado entre fotos y textos, sujeto a los caprichos del algoritmo de visibilidad. Instagram directamente prohibió los enlaces clickeables por años (salvo la tristemente célebre «link in bio»). La Web dejó de «mirarse» a sí misma: los sitios dentro de jardines vallados no enlazan hacia fuera, y así se rompe la cadena de referencias que antes nos llevaba de una fuente a otra. El resultado es una Internet cada vez más fragmentada y centralizada a la vez: fragmentada en islas (apps cerradas) pero centralizada en cuanto a propiedad (un puñado de empresas dueñas de esas islas).
Esta transformación golpeó de lleno a los blogs y foros independientes. Muchos blogs que florecieron en los 2000 comenzaron a languidecer en la década de 2010, ahogados por la falta de audiencia y la competencia desleal de las plataformas. La conversación que antes ocurría en la sección de comentarios de un blog, migró a un hilo de Twitter o a un grupo de Facebook. Los foros, antaño vibrantes (¿quién no pasó horas en Forocoches, 3DGames o Psicofxp según sus intereses?), vieron a sus usuarios dispersarse hacia Reddit, Facebook Groups o simplemente desaparecer. Google tuvo un rol ambiguo en esta decadencia: por un lado facilitó descubrir contenidos durante años, pero su obsesión por la monetización vía anuncios y su algoritmo opaco empujaron a que la Web entera se doblara para complacerlo. Surgió así la era del SEO extremo y los contenidos «fast-food». En palabras de Guillermo Mayoraz, «el contenido empezó a optimizarse más para algoritmos que para personas: SEO agresivo, titulares clickbait, listas interminables y artículos pensados solo para posicionar». En la frenética carrera por ganar clics y likes, llenamos Internet de basura entretenida pero vacía, y aquello que solía ser un espacio de blogs personales sinceros y foros especializados dio paso a «un océano de contenidos genéricos diseñados únicamente para atraer tráfico», sacrificando autenticidad y profundidad. ¿Te suena familiar el titular «Las 10 cosas que NO sabías sobre X»? Exacto.
Mientras tanto, la centralización corporativa avanzó sin freno. A mediados de la década de 2010 ya hablábamos de los «gigantes de Internet»: Google, Facebook (ahora Meta), Amazon, Apple, Twitter (hoy X) y eventualmente ByteDance (TikTok). Cada uno dominando su parcela: Google nuestro puente de acceso a la información (y dueño de YouTube, la nueva TV mundial), Facebook/Meta nuestras relaciones sociales (también dueño de Instagram y WhatsApp), Amazon el comercio y la nube, Apple las puertas de entrada en dispositivos móviles, etc. Para 2020, gran parte del tráfico web, y sobre todo del tiempo de los usuarios, se concentraba en servicios de un puñado de empresas. Por ejemplo, en móviles hoy el 88% del tiempo se invierte dentro de apps en lugar del navegador, y aproximadamente un tercio de todo ese tiempo de app se va solo en redes sociales. Dicho de otra forma: cada vez que desbloqueamos el teléfono, es altamente probable que terminemos consumiendo contenido dentro de silos privativos (el feed de Facebook, los videos de YouTube, los reels de Instagram) en vez de explorar la Web abierta. Esto consolidó el modelo del «jardín vallado con muro alto»: las plataformas quieren retenerte en su ecosistema el mayor tiempo posible, sin que «escapes» a leer un sitio externo. Facebook incluso llegó a probar un navegador interno que abre las páginas dentro de la app, para que ni siquiera salgas a Chrome o Safari. Todo queda puertas adentro.
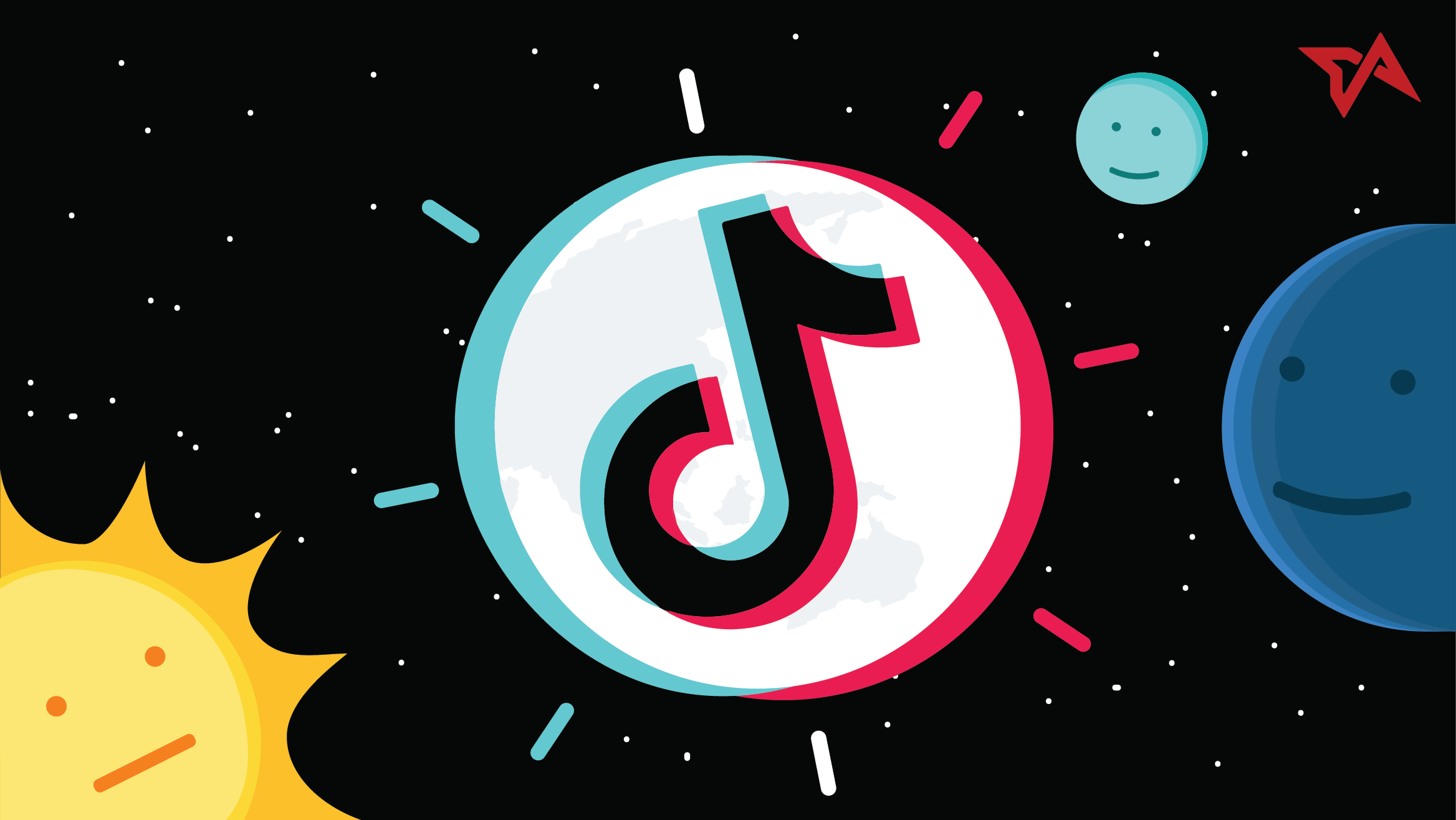
Paradójicamente, la última estocada a la Web abierta vino de la mano de quienes antes la nutrían: los buscadores. Con la llegada reciente de la IA generativa, hemos entrado en la «era del cero clic», donde Google ya ni siquiera necesita enviarte a otro sitio; te responde directo en la página de resultados con un resumen. Google toma el contenido de la web, lo resume con IA generativa y te lo muestra como propio, canibalizando el tráfico de los sitios originales. Estudios recientes muestran que casi el 60% de todas las búsquedas en Google terminan sin un solo clic hacia afuera. Es un terremoto para el ecosistema: los sitios webs se han convertido en un «consultor no remunerado para el algoritmo más rico del planeta». Medios digitales y blogs que vivían de las visitas han visto caídas dramáticas en su tráfico e ingresos, poniendo en jaque su supervivencia. Techdirt llegó a decir que el cierre de Google Reader en 2013 fue «uno de los momentos definitorios en el cambio de una web distribuida e independiente a otra controlada por unas pocas grandes compañías». Pues bien, hoy ese control es casi total: la gran alianza que impulsó la web libre (creadores publicando contenido a cambio de tráfico desde buscadores) se ha roto. Internet se ha vuelto un feudo corporativo donde la información circula cada vez menos libremente y más a través de las tuberías que a las Big Tech les conviene.
La era del contenido algorítmico: scroll infinito y cerebro en pausa
Si el feed de Facebook convirtió a Internet en una especie de «plaza del pueblo» global (con todo lo bueno y malo que trae), la explosión del contenido algorítmico ultra corto terminó de transformarla en un gigantesco casino digital que opera 24/7 en nuestros bolsillos. Hablamos del fenómeno TikTok, que desde ~2019 en adelante popularizó un modelo luego copiado como Reels (Instagram) y Shorts (YouTube). ¿Qué tiene de distinto TikTok respecto a las redes previas? Que perfeccionó la figura del algoritmo de recomendación purísimo: en tu página For You de TikTok no importa si conoces al creador del video o si lo sigue tu amigo – son videos de desconocidos elegidos por un AI que aprendió milimétricamente tus gustos. TikTok te lee la mente (o al menos tus swipes): monitorea cuánto tardas en quitar cada video, si lo ves completo, si le das like, si entras al perfil del creador, etc., y con esos datos te sirve la siguiente dosis de contenido. Es una dieta personalizada, endulzada a tu medida. Y viene sin fondo: scroll infinito, sin interrupciones, video tras video. Es la receta perfecta para que pasemos horas en piloto automático.
No es exageración: un estudio reciente de la Baylor University comparó TikTok con Reels y Shorts y halló que TikTok supera por mucho a sus competidores en tres puntos clave: facilidad de uso, precisión de la recomendación y capacidad de sorpresa. Esa combinación hace que la experiencia sea fluida y altamente inmersiva. En TikTok, los videos arrancan solos apenas abres la app – no tienes ni que hacer clic – y la variedad es infinita: puedes ver un clip cómico, luego un tip de cocina, después una chica bailando, luego un mini documental… siempre acorde a lo que inconscientemente quieres ver. La sorpresa constante mezclada con relevancia crea adicción: el estudio mostró que TikTok «engancha» a los usuarios mucho más que Instagram o YouTube, al punto que muchas personas pierden la noción del tiempo scrolleando. De hecho, la propia documentación interna de TikTok reconoce que «los usuarios pueden quedar enganchados en menos de media hora». El diseño no tiene nada de inocente: «El algoritmo de TikTok está creado intencionalmente para ser adictivo», afirma la coautora del estudio.
El coste de esta hiperadicción lo estamos empezando a entender. En términos individuales, pasar horas al día saltando de video en video con estímulos constantes tiene efectos en nuestra capacidad de atención y en nuestro umbral de aburrimiento. Psicólogos y educadores advierten que las plataformas de video corto están erosionando la capacidad de concentración, especialmente en gente joven, y fomentando expectativas de gratificación instantánea. Cuando todo es entretenido y brevísimo, luego leer un texto largo o atender a una clase se vuelve más difícil. A nivel cognitivo, consumimos tanta información fragmentada que es complicado procesarla críticamente – el scroll induce un estado pasivo, casi hipnótico, donde nuestro rol como usuarios es simplemente deslizar para recibir la siguiente golosina digital. Los algoritmos, optimizados para engagement, tienden a servirnos más de lo que ya nos gusta, encerrándonos en una zona de confort intelectual de la que cuesta salir. Eso atenta contra el pensamiento crítico: si nunca nos exponemos a ideas que nos desafíen (porque el algoritmo teme que te aburras y te vayas), acabamos siendo «tontos útiles» del sistema, consumidores conformes y poco inquisitivos que alimentan con su atención los bolsillos de las plataformas.
Las consecuencias en productividad y salud mental tampoco son menores. Numerosos estudios han encontrado correlaciones entre alto uso de redes sociales y mayores niveles de ansiedad, depresión e insatisfacción vital, especialmente en adolescentes. El FOMO (miedo a perderse algo) se exacerba con historias y streams en vivo constantes; la comparación social es inevitable cuando ves solo los highlights de la vida ajena en Instagram; y la sobrecarga de información termina estresando. Países como EEUU han emitido advertencias oficiales sobre el impacto negativo de las redes en la salud mental juvenil. Incluso gobiernos están tomando medidas: no es casual que varios estados en USA hayan demandado a TikTok acusándolo de ser deliberadamente adictivo y dañino para los menores, calificando su algoritmo de «inductor de dopamina». La situación llegó a tal punto que la OMS y expertos debaten si incluir la adicción a internet o a videojuegos en manuales diagnósticos.
Hemos conseguido, por así decir, el sueño de tener entretenimiento y conexión infinita en la palma de la mano, pero a costa de nuestra atención y quizá de parte de nuestra inteligencia colectiva. Porque si bien nunca tuvimos tanta información disponible como hoy, la forma en que la consumimos es cada vez más superficial, fragmentada y controlada por cajas negras algorítmicas.
¿Internet nos volvió más pelotudos? Comparando 2000–2010 vs 2020–2025
Es tentador responder con un rotundo «sí». Pero la realidad tiene matices. Aquellos que vivimos la era 2000–2010 recordamos una Internet más activa y deliberada: buscábamos contenidos, leíamos blogs enteros, participábamos en foros con mensajes elaborados (bueno, a veces flamewars interminables, pero al menos escribíamos párrafos completos). Era un consumo más activo: tú decidías qué y cuándo leer, y muchas veces pasabas de ser lector a creador – abrías tu propio blog, subías tus tutoriales, contribuías en Wikipedia o editabas la página de Uncyc (Inciclopedia) por diversión. Había una suerte de curiosidad exploratoria en el aire. ¿Quién no terminó en la madrugada saltando de artículo en artículo de Wikipedia siguiendo enlaces internos, en una espiral de aprendizaje espontáneo? Ese tipo de experiencia serendípica es menos común hoy.
En contraste, Internet 2020–2025 es predominantemente consumo pasivo en modo scroll. El algoritmo sirve, vos recibís. Pasamos de la era del «pull» (tirar de la info) a la era del «push» (la info te persigue). Antes uno entraba a Internet a buscar algo; ahora Internet te acompaña a todos lados en el smartphone y te empuja notificaciones y videos sin que los pidas. Esto ha traído comodidad y entretenimiento sin fin, pero también cierta pereza mental. Un ejemplo pequeño: en 2005 si querías saber qué pasaba en el mundo, tenías que entrar a la web de un diario o un blog de noticias tech, o abrir tu lector RSS; ahora simplemente deslizas en Twitter o Facebook y te enteras (o peor, esperas a que te llegue por WhatsApp). Si antes debatíamos en foros con argumentos y citas (había foros donde te exigían fuentes, casi como aquí lo hacemos), hoy en redes sociales la conversación tiende a simplificarse en réplicas cortas, memes y eslóganes. Es como si el pensamiento complejo hubiese perdido terreno, ahogado por la inmediatez y la sobrecarga de estímulos.
Algunos expertos llevan más de una década advirtiéndolo. El autor Nicholas Carr, ya en 2008, se preguntaba «¿Google nos está volviendo estúpidos?» y señalaba que notaba su propio cerebro menos capaz de lectura profunda, acostumbrado a saltar de un fragmento a otro. La neurocientífica Maryanne Wolf habla de un «cerebro lector» en peligro: la plasticidad cerebral podría estar reforzando circuitos de lectura superficial en detrimento de la capacidad de leer textos largos con concentración sostenida. En resumen, Internet puede no habernos restado IQ en sentido estricto, pero parece estar reconfigurando nuestra forma de pensar. Nos volvimos maestros en multitasking y en procesar ráfagas de información, sí; pero quizá sacrificando parte de la reflexión lenta y la memoria a largo plazo (total, «lo puedo googlear de nuevo cuando quiera»).
También es justo reconocer que Internet no nos hace tontos automáticamente: todo depende de cómo la usemos. Hay quienes en 2025 siguen aprovechando la red para formarse, hacer cursos, leer papers académicos en línea, aprender idiomas con apps, etc. La diferencia es que ahora cuesta más esfuerzo conscientemente enfocarse en esas actividades provechosas, cuando a un toque de distancia tenemos la tentación de la gratificación instantánea del entretenimiento. Antes el aburrimiento era el catalizador para ponerse a curiosear algo nuevo en la Web; ahora casi no experimentamos aburrimiento porque el timeline lo mata al nacer. Un resultado de esto es que la creatividad y la originalidad pueden resentirse: si siempre estamos consumiendo contenido masticado, ¿cuándo nos sentamos a pensar por cuenta propia?
Finalmente, un síntoma simbólico de este cambio de era es la «muerte del hipervínculo». Puede sonar técnico, pero es profundamente cultural: el enlace era la unidad básica del conocimiento en la Web clásica. Hoy está en peligro de extinción – y con él, la navegación libre. Hossein Derakhshan lo explica bellamente: «Los hipervínculos no son solo el esqueleto de la web; son sus ojos, el camino a su alma. Una página web ciega, sin enlaces, no puede mirar a otra, y esto tiene consecuencias serias para la dinámica de poder en la Red». En las redes modernas, el contenido viene preempaquetado, listo para consumir, pero sin invitación a profundizar o contrastar fuentes. Es decir, vemos la cáscara (un titular, un clip) pero rara vez llegamos al núcleo (la fuente, el contexto). Ya casi nadie «navega» de verdad; solo escroleamos un feed infinito. Si la Web abierta era una vasta biblioteca con millones de puertas (links) para explorar, la Internet actual es más parecida a ver televisión: un flujo lineal que uno traga pasivamente. ¿El resultado? Una sensación de estar informados porque vimos muchas cosas, pero con poca comprensión profunda. En términos provocativos: una generación de usuarios híper-conectados pero con atención dispersa y pensamiento fragmentado – no exactamente la meta ilustrada que imaginábamos.
Recalculando la ruta – hacia una Internet más «inteligente»
No todo está perdido ni mucho menos. Sería fácil caer en el nihilismo digital y decir «Internet se arruinó, éramos felices y no lo sabíamos». Pero la realidad es que Internet sigue siendo una herramienta increíble; el problema es cómo la estamos utilizando (o cómo nos está utilizando ella a nosotros). Para recuperar ese espíritu que nos hacía más inteligentes como colectivo, quizá debamos recuperar algunos hábitos y valores de la Web temprana – actualizarlos al 2025, claro, pero sin vergüenza de ponernos un poco nostálgicos y «old school» si hace falta.
¿Qué podríamos hacer, como usuarios y como ecosistema, para que Internet vuelva a servir más a nuestra curiosidad que a nuestras pasiones bajas? Algunas ideas:
- Revalorar la Web abierta y los hipervínculos: Atrévete a salir de la jaula del algoritmo de vez en cuando. Visita sitios web directamente, usa marcadores, explora blogrolls. Si un artículo cita fuentes (como éste mismo), haz clic en los enlaces y lee de dónde vienen los datos. Recuperar la cultura del enlace es recuperar la capacidad de conectar ideas por uno mismo, en vez de tragar lo que el feed te mezcla. Tim Berners-Lee, padre de la Web, insiste en que aún podemos descentralizar la red de nuevo con iniciativas de datos abiertos y pods personales. Quizá suene utópico, pero pequeños gestos como usar más la web y menos las apps cerradas marcan diferencia. Un ejemplo práctico: en lugar de googlear «qué significa X» y quedarte con lo primero, visita directamente Wikipedia o algún sitio de confianza, navega por sus enlaces internos y referencias. Verás que aprendes más que con un snippet instantáneo.
- Domar al algoritmo (personalización consciente): Las plataformas no van a desaparecer, pero podemos usarlas en nuestros términos. Dedica tiempo a configurar tus feeds: deja de seguir cuentas que no aportan, ajusta preferencias de recomendación donde sea posible. En YouTube, por ejemplo, puedes desactivar la reproducción automática para evitar caer en bucles interminables. En Twitter, usar listas en vez del timeline algorítmico te devuelve control sobre qué ves. Sí, requiere esfuerzo consciente – ir en contra de la corriente predeterminada – pero así rescatas lo mejor de la red social (acceso a personas e info valiosa) minimizando lo peor (infoxicación y toxicidad). También implica a veces decir «no»: no instalar esa red de moda si sabes que solo te robará tiempo, o silenciar notificaciones molestas. Al final, tu atención es tuya y ningún algoritmo debería decidir por ti en qué la inviertes.
- Volver a crear y participar, no solo consumir: Una gran diferencia de la Internet de antaño era que éramos más creadores. Hoy la mayoría solo consume pasivamente (el famoso lurker). ¿Por qué no recuperar ese lado creativo? Escribe un blog (aunque no tenga miles de lectores, te sirve a ti para articular ideas). Súmate a comunidades en Discord, Reddit o foros especializados donde se comparten conocimientos, no solo memes. Contribuye a Wikipedia o a proyectos de código abierto si tienes la habilidad. El acto de crear o colaborar activa el cerebro de manera distinta que el simple scroll. Además, hay una satisfacción especial en aportar algo al caos de la red, en vez de ser simplemente otro número en las métricas de alguna app. Como decía una remera geek: «Don’t just surf the net, make waves.»
- Practicar la dieta informativa balanceada: Así como nos preocupa la dieta alimenticia, deberíamos cuidar la dieta digital. Un poco de TikTok para reírte está bien, pero compensémoslo con lectura sustanciosa. Por cada hora en redes, proponte leer un artículo largo o un capítulo de libro (en papel o en pantalla, da igual). Suscríbete por RSS o email a fuentes de calidad (¡los blogs no han muerto del todo, solo están esperando que los leas!). La nostalgia de algunos es volver a usar un lector RSS estilo Feedly o Inoreader para «leer internet» a tu gusto, sin ruido algorítmico – y honestamente, es una práctica que podríamos masificar de nuevo. También, diversifica tus fuentes: sal de la burbuja buscándolas activamente. Si siempre lees las mismas opiniones en Twitter, visita foros o blogs de la «otra vereda» para entender sus puntos de vista (aunque no los compartas). La idea es mantener activo el músculo de la curiosidad, no dejar que el algoritmo lo atrofie alimentándote solo con papilla cognitiva.
- Regulación y responsabilidad: Este punto escapa un poco al usuario individual, pero es parte de hacia dónde debería ir Internet. Cada vez más se discute regular ciertos aspectos de las plataformas, desde la transparencia algorítmica hasta límites en funcionalidades adictivas para menores. No es fácil (y mal hecha, la regulación puede coartar libertades), pero la conversación está sobre la mesa: ¿Debe TikTok, por ejemplo, demostrar que su algoritmo no daña a los adolescentes? ¿Debería haber obligaciones de interoperabilidad entre redes para romper los jardines vallados (como se hizo con la telefonía móvil en su día)? Tim Berners-Lee y otros proponen una especie de «Contrato para la Web» que garantice derechos básicos de los usuarios, entre ellos el acceso al conocimiento y la privacidad. Como ciudadanos digitales, apoyar estas iniciativas y exigir cuentas a las Big Tech es parte de la ecuación para recuperar una Internet más equilibrada.
En definitiva, Internet no nos ha convertido en idiotas per se – pero sí nos ha vuelto comodones. Nos dio tanto entretenimiento y conexión fácil, que es tentador dejarse llevar y no hacer el esfuerzo extra de profundizar. La buena noticia es que ese esfuerzo extra depende de nosotros mismos. Podemos decidir usar la red de forma que potencie nuestra inteligencia en lugar de adormecerla. Podemos elegir ser «soldados» de la vieja guardia de la Web abierta en medio de esta jungla algorítmica.
Tal vez suene cursi, pero creo que aún hay esperanza en combinar lo mejor de ambos mundos: la inmensidad del conocimiento accesible actual, con la curiosidad crítica y el espíritu participativo de los inicios. Porque al final del día, la herramienta no define al usuario; el usuario define cómo la herramienta lo afecta. Internet puede ser una autopista a la idiotez o a la sabiduría, y la diferencia está en cómo conducimos.
Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en un bucle de videos sin fin, haz la prueba: pega un volantazo digital. Abre esa página olvidada en marcadores, lee algo largo, comenta en un foro, investiga una duda a fondo siguiendo los links. Recupera aunque sea por un rato al internauta curioso que llevas dentro. Quizás, con pequeños actos así multiplicados por muchos, logremos que la promesa original de Internet –hacernos más informados, más conectados y sí, un poco más inteligentes– no quede enterrada bajo el algoritmo, sino que renazca con nueva fuerza en la década que comienza.